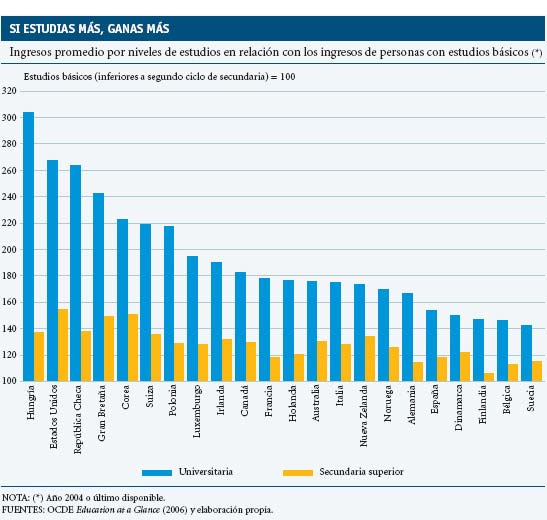Imbéciles
Propongo que tratemos a los imbéciles como a imbéciles.
Por su bien, el nuestro, el de la Humanidad y el del planeta y todos los seres que lo habitan, dejemos de enmascarar la realidad. Dejemos de tratarlas como personas que razonan, que tienen opiniones fundamentadas e incluso son capaces de cambiarlas, que comprenden el mundo en el que nos movemos, sus complejidades e injusticias, que tienen propósitos que van más allá de ellos mismos. No podemos considerarlas por más tiempo como individuos con los que se puede tener una conversación productiva o ni siquiera educada, que van a mejorar este mundo, con las que es posible un intercambio de impresiones con un mínimo de racionalidad. Es la hora de dar un paso adelante y hacerles comprender y asumir que son imbéciles. Que eso les da unos derechos y les quita otros.
Aunque mi opinión personal es que el imbécil se hace, para evitar suspicacias, en la era de la corrección política y a pesar de la evidencia en contrario, podemos incluso aceptar que hoy en día el imbécil nace, no se hace. Así, igual que ninguna persona se siente insultada por ser morena o bajita, ninguna lo hará por ser imbécil. Debemos eliminar la carga negativa del término y poder decirle a alguien: «No podemos hablar porque aunque no lo sepas, eres un imbécil y esta charla estúpida no nos va a llevar a nada» sin que se lo tome mal. O «Tus esfuerzos por imponer tus ideas de imbécil a gritos son elogiables, pero ya sabes que tu opinión no tiene valor, ¿o es que no recuerdas que eres un imbécil?» o «No, usted no tiene derecho a voto, es un imbécil» o un sencillo y directo «Cierra la boca, imbécil».
Por el otro lado, eso también liberará a los imbéciles de responsabilidad. Sí, tendrán que aceptar, por ejemplo, que por su condición de imbéciles no pueden votar o salir en programas de televisión vociferando estupideces desde lo alto de tribunas mediáticas. Pero al contrario, eso también les traerá ventajas. Eres imbécil, puedes vanagloriarte de no leer libros. Eres imbécil, tienes permiso para ladrar a gritos por el móvil en el metro. Eres imbécil, podemos soportar que el ruido de tu moto de mierda a las tres de la mañana despierte a todo el vecindario. Eres imbécil, puedes utilizar los altavoces del móvil para escuchar música en el autobús. Eres imbécil, puedes obviar cualquier evidencia científica o hecho demostrado cuando abras la boca. Sí, eres imbécil, es cierto, pero no por ello las personas te miran mal, solo entienden tus limitaciones y te compadecen.
Porque con la tontería esta de tratar a todo el mundo por igual, al final lo único que estamos consiguiendo es que personas malvadas y psicopáticas y a veces también imbéciles lleguen a altos puestos de la política o tengan un lugar destacado en la sociedad, aupados ahí en volandas por hordas de imbéciles. Personas malvadas y psicopáticas y a veces también imbéciles que a su vez se rodean de más personas malvadas y psicopáticas y a veces también imbéciles dispuestas a hacer de este un mundo más imbécil, conscientes de que el sujeto imbécil es manipulable, es estúpido, es maleable, pero también de que hay personas que no lo son y que esas personas son peligrosas para ellos y sus intereses.
Si conseguimos que los imbéciles entiendan, lo que anticipo que no será fácil ni indoloro, que el mundo será mejor incluso para ellos y su prole si se mantienen al margen de los asuntos importantes y se limitan a su patética existencia, es muy probable que con cada nueva generación tengamos menos imbéciles, hasta que un día, quizá, solo quizá, nos hayamos librado de ellos o al menos, los hayamos relegado a un rincón tan insignificante que olvidemos que están ahí.
Perdamos el miedo a mirar al imbécil a los ojos y decirle: «Eres un imbécil, pero no es culpa tuya, y ahora apártate de mi camino», y regalarle la mejor de nuestras sonrisas.