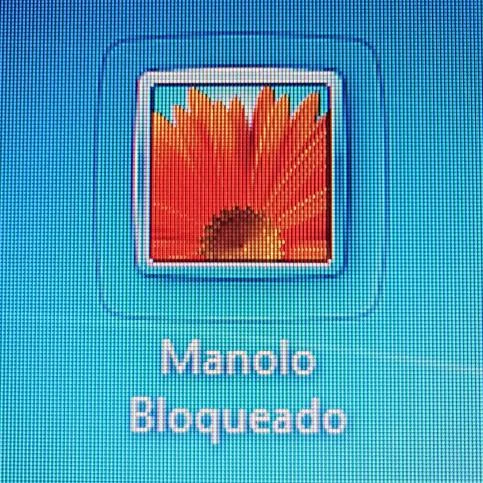Breve, nueve
Pues no, la verdad
Hace algo más de un año que no paso por aquí. El día de esa última visita fue el 26 de noviembre de 2018. Como suele decirse, ha llovido mucho desde entonces.
Apenas dos semanas después de esa última entrada volví a Nueva York unos días, para acabar de rematar los últimos flecos de un proyecto en el que habíamos estado trabajando durante 2018. De hecho, es justo allí donde estaba hace exactamente un año, el 12 de diciembre de 2018.
12/12/19 a las 20:20, en la 42 con la 2ª con el edificio Chrysler al fondo
Fue en esa misma visita cuando compré la postal de la imagen, aunque no recuerdo si fue en el Chelsea Market, en una tienda junto a la pista de hielo de Bryan Park o en Grand Central. Creo que fue la primera opción, pero tampoco importa mucho, en realidad.
Desde que llegó a casa, la postal ha estado apoyada en el lomo de los libros de la estantería del comedor, cerca de las copas de vino, por lo que, ya fueras a coger una copa de vino o un libro, no quedaba otro remedio que leerla.
A pesar de lo positivo del mensaje, 2019 no ha sido nuestro año. No ha sido el peor de los años, pero tampoco uno que vayamos a recordar especialmente por las cosas fantásticas, maravillosas y fabulosas que nos han ocurrido. Simplemente, ha sido un año más que ha pasado sin pena ni gloria.
No sé, quizá el error fue no haberla enviado. Para eso son las postales, supongo.
Sin embargo, quedan 19 días para acabar el año. Todavía queda esperanza.
Breve, cuatro
Esta mañana, mientras iba al trabajo, he tenido una sensación extraña que no recuerdo haber experimentado nunca. Poco después de subir he logrado sentarme —porque los asientos en el metro se logran— en un asiento que una mujer había dejado libre, mientras iba leyendo en el móvil Expiación, de Ian McEwan, que acababa de comenzar.
El tren estaba llegando a la parada de Príncipe Pío, y mientras deceleraba al acercarse al andén, al levantar la cabeza y ver las luces de la estación entre los cuerpos de los pasajeros frente a mí he tenido la sensación, la seguridad, la total certeza de que, a pesar de que yo sabía que no era así, circulaba en sentido contrario a mi destino, como si por alguna suerte de brujería pudiera ir en un sentido y en el otro al mismo tiempo, como si me alejara de mi destino en lugar de acercarme a él.
La sensación, tan real que he tenido que dejar de leer por lo confuso que me hallaba, ha permanecido un par de paradas más, hasta que se ha disuelto en la marabunta que en Moncloa subía al vagón, dejando una leve resaca que ha durado hasta varias horas después de salir del metro.
Introducing Lobos
Esta es una de esas entradas que, como el 90 % de lo que escribo en este blog, está más dirigida a mí mismo que a los potenciales, escasos pero apreciados lectores. En fin. He vuelto a escribir. Más allá de cuatro tonterías y la novela por entregas Carretera oscura que inauguré el otro día y cuyo desarrollo es totalmente improvisado, hasta el punto de que ni yo mismo sé qué pasará en el segundo capítulo, seguramente porque todavía no lo he pensado, he retomado un proyecto que comencé hace algunas semanas y que aguardaba muerto de risa —de asco, más bien— dentro de Scrivener, el programa que utilizo para escribir.
Sin embargo, respecto a mi primera novela y su proceso de escritura, he introducido algunos cambios importantes, por el bien de mi salud, de mi relación conyugal —a veces se nos olvida que estamos casados, ¿se lo pueden creer?— y el éxito comercial (y de lectores, sobre todo) del libro. A saber:
- Me he puesto un máximo —aproximado— de 50000 palabras de extensión, incluso algo menos. Eso viene a ser algo menos de la mitad de Buena suerte, es decir en torno a 200 paginas. No me gustaría superar en ningún caso las 250 páginas.
- En lugar de escribir en modo brújula —léase yo voy escribiendo y ya veremos dónde acaba esto—, voy a partir de una escaleta, que es en lo que estoy metido ahora mismo. Para los no profanos, aunque es evidente, viene a ser como un esquema de capítulos y escenas. Eso debería acelerar la escritura, al menos en teoría, porque se reducen los nudos argumentales de difícil solución, que mientras escribía Buena suerte padecí más de una vez, llegando a estar bloqueado durante meses.
- Está ambientada en Madrid. Todavía no sé qué grado de protagonismo tendrá la ciudad, aunque sí algunas partes de ella, pero creo que ubicarla en un escenario real le conferirá una verosimilitud que me gustaría alcanzar.
- A diferencia de Buena suerte, que oscila entre el thriller, la novela negra y el drama psicológico, Lobos —título provisional— es novela negra pura.
- Quiero utilizar un estilo más directo, en todos los sentidos. Frases más cortas y directas, menos bifurcaciones argumentales, flashbacks muy acotados, subtramas acotadas, etc.
- Me gustaría, y esto es un deseo más que una realidad, tener el primer borrador a finales de agosto, y la versión predefinitiva, si es que tal palabra existe, en torno a final de año.
- Y por último, estoy pensando —decisión también provisional, dado el estadio actual del futurible manuscrito— dar prioridad, una vez esté acabada, a los concursos frente a las editoriales, al menos en un primer intento. Si no funciona, como sería de esperar, entonces veremos.
Y eso es todo, más o menos. Nos vemos por aquí en unos días, con el segundo capítulo de Carretera oscura (cuyo éxito de lectores ha sido, tirando por lo alto, una puta mierda, aunque eso no me vaya a amedrentar) o cualquier tontería que se me ocurra en estas frías noches de invierno.
Se hace tarde. Es mejor que vayan saliendo.
★ ★ ★
Nota al margen: si les ha sorprendido el espacio en "90 %", lean esto.
Breve, dos
Camino de Barcelona, sentado junto a la ventanilla en un tren que se mueve a más de cien kilómetros por hora, las gotas de agua se deslizan por el cristal como renacuajos huidizos y se pierden por el otro extremo de la ventanilla, donde una chica de aspecto asiático mira el móvil abstraída mientras su compañera intenta dormir. Aumenta la velocidad y los falsos anfibios dan paso a hormigas nerviosas —y bastante veloces—, que con rapidez siguen el rastro anterior, hasta que a los pocos minutos la aceleración logra exterminar cualquier tipo de vida, real o imaginaria, que pudiera haber al otro lado del cristal. Para entonces Madrid ha quedado atrás y el exterior está cubierto de blanco.
Algarrobas
Encajonada entre la vía del metro, un campo de naranjos desahuciado, una calle secundaria y la carretera principal, la pinada formaba algo parecido a un triángulo irregular al que le hubieran pegado un corte con una tijera en la base. El lado más próximo a la carretera estaba permanentemente sembrado de plásticos, latas de refrescos, papeles y basuras de todo tipo, presumo que lanzados directamente por los conductores desde las ventanillas de sus coches. En esa parte abundaban los pinos jóvenes y escuálidos, lo que, unido a la escasez de arbustos y la alfombra de pinocha que lo cubría todo, le confería a aquella zona un aspecto famélico y siniestro. Como si hiciera falta algo para confirmarlo, de la rama de uno de los árboles encontré en una ocasión un enorme pastor alemán, ahorcado por algún sujeto desalmado, que a decir por lo hinchado que estaba y el olor que desprendía, llevaba varios días allí.
Aquella tarde nos ocultábamos tras la deficiente protección que nos brindaban los árboles, raquíticos pero suficientes para que ninguno de los conductores reparase en nosotros. Me acompañaba uno de mis vecinos, quizá el único entre todos ellos que se salvaba de la quema, porque eran con la citada excepción unos auténticos gilipollas la mayor parte del tiempo. Ignoro si lo siguen siendo, porque no sé en qué muta el gilipollas adolescente al hacerse adulto. Yo tendría, digamos, quince años, es probable que menos.
Sin ánimo de acertar, o quizá sí, lancé la algarroba hacia el coche que subía por la cuesta, y para mi desgracia y asombro alcanzó la luna delantera y se hizo añicos al momento. Nos quedamos inmóviles unos segundos, sin saber qué pasaría tras un suceso que hasta el momento no se había producido y cuyas consecuencias, por tanto, no habíamos previsto. Entonces las escuchamos: ruedas chirriando sobre el asfalto unos metros más adelante, una puerta que se abre, alguien que baja y la misma puerta que se cierra. Para entonces, nosotros ya habíamos comenzado a correr, cada uno en una dirección, como si lo hubiéramos planeado de antemano, y nos abríamos paso a toda velocidad entre las ramas que como brazos esqueléticos brotaban de los troncos.
La algarroba es el fruto del algarrobo, cuyo árbol dice la Wikipedia que en su vertiente mediterránea produce «unas vainas entre 10 y 15 cm. de longitud, de aspecto comprimido, indehiscentes, de color verde cuando no han alcanzado su madurez, y pardas cuando ya están maduras». Yo no hubiera sido capaz de explicarlo de esa forma, ni lo soy ahora, y tampoco tenía tiempo ni interés, mientras trataba de no sacarme un ojo en la carrera, de medir la longitud de mi proyectil. Sí sabía, no obstante, que mi algarroba parda, que por tanto se encontraba en su madurez, habría sido incapaz de traspasar el cristal de un coche. Sin embargo, en su ignorancia y enfado, nuestro perseguidor había confundido aquella vaina de aspecto comprimido e indehiscente con una piedra.
Quizá sería más correcto decir mi perseguidor, porque en una elección que nada me hace sospechar que no fuera al azar, me había escogido a mí, lo que desde todos los puntos de vista era justo, dado que había sido yo el culpable de aquello. También fue justo que me alcanzara, y también lo fue el miedo que pasé mientras le explicaba a toda prisa que no era una piedra lo que había impactado en su cristal, sino una simple algarroba cuya longitud desconocía. Todo era justo, aunque la justicia de la situación era de poco interés para mí en aquel momento.
Aún hoy en día sigo teniendo un ligero sentimiento de incomprensión respecto a aquella persecución y la facilidad y rapidez con la que el conductor del automóvil agredido me dio caza, porque mientras me internaba en las profundidades de aquella deslavazada población de jóvenes pinus halepensis, de «corteza gris rojiza y copa irregular», tenía la seguridad de estar dejando muy atrás las ansias de castigo de mi perseguidor. Hasta tal punto, que pasado un tiempo me detuve, inmóvil y cagado de miedo como estaba, convencido de haber logrado escapar. Como ya les he contado, no fue así, y aquella fue la primera y última vez que lancé algarrobas contra los vehículos que subían de la estación por aquella carretera huérfana de aceras. Y eso, más que justo, fue sensato.
Fracasos
Siempre me he considerado un gran aficionado al cine, sin demasiado criterio probablemente, pero aficionado después de todo. Pensándolo dos veces al mismo tiempo que lo escribo, quizá lo que me atraiga en realidad sean las historias, y ver películas —buenas, malas o regulares— es una actividad que a cambio de poco tiempo y esfuerzo proporciona una cantidad adecuada de mi sustancia preferida. Eso se lo debo (y agradezco) sin duda a mi padre, que en en materia cinematográfica tiene la misma versatilidad que yo. Sirva esto como breve introducción.
Running es una película de 1979 protagonizada por Michael Douglas, y que, aunque no es, a decir por las críticas, una gran obra, recuerdo con bastante intensidad. No les voy a molestar con la sinopsis más de lo necesario, solo les voy a destripar el final. Michael Andropolis es un hombre que ha fracasado en todos los ámbitos de la vida: profesional, familiar y social. Un pobre tipo en proceso de divorcio, despreciado por sus hijas, sin trabajo ni perspectivas de encontrarlo y con un largo historial de decepciones y proyectos incompletos a sus espaldas —incluida su frustrada trayectoria como joven atleta—, y al que lo único que le reconforta es correr.
Un buen día, como manera de reconciliarse con la vida, Andropolis se levanta con la intención de representar a su país en la maratón de los JJ. OO. de Montreal. Tras mucho entrenamiento y algo de suerte, se hace con una de las tres plazas que representan a su país. Para sorpresa de todos, el día de la competición dosifica sus fuerzas y a mitad de carrera comienza a distanciarse en cabeza del grupo principal. Por primera vez, la suerte parece sonreírle a Andropolis.
Entonces aparece la vida. Al girarse en una curva para medir la distancia que le separa de sus perseguidores, resbala con unas hojas y cae al suelo bruscamente. Allí, tirado en la cuneta y herido en el hombro y las piernas, permanece durante horas, mientras el resto de los corredores atraviesa la meta. Anochece y las calles se abren al tráfico. Entonces, contra todo pronóstico y su propia historia personal, contra todo lo que cabría esperar de él, resuelto a evitar que la carrera se convierta en otra decepción, logra llegar al estadio, donde el público le recibe eufórico con aplausos.
Supongo que la película debe leerse en clave de superación: a pesar de las circunstancias, Andropolis se pone en pie, encara su situación y acaba la carrera. Sí, se reconcilia con su familia y demuestra que es capaz de enfrentarse a los problemas, de acuerdo. Sí, él tenía buena parte de culpa en todos sus fracasos, y eso es un cambio. De acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. Sin embargo, nunca he sido capaz de darle esa lectura, y recuerdo la escena de la caída como un momento realmente amargo, cruel incluso. Tras una existencia marcada por el fracaso y la decepción, cuando solo queda una única cosa a la que aferrarse, qué importa de quién sea la culpa, qué importa incluso si lo merecías o no, no tuviste la culpa, es cierto, pero fallaste de nuevo.
No sé la edad que tenía cuando vi la película, pero me viene a la memoria, frustrado e incluso hundido, haberle preguntado aquella tarde a mi madre por la justicia de aquello. A lo que ella me contestó que hay personas que simplemente no tienen suerte. Quizá el tiempo se haya sacado esa frase de la manga y mi madre nunca la pronunciara, pero eso es lo de menos. Es algo de lo que me acuerdo de vez en cuando. No importa el esfuerzo, la dedicación o las ganas, hay ocasiones en las que la suerte no aparece, en las que querer no es poder, y así es la vida. Y eso no es bueno ni malo. Es simplemente así.
Breve, uno
En vuelo hacia Estrasburgo, a merced de la mecánica de este avión, la profesionalidad del piloto y la suerte —siempre hace falta un poco de suerte—, pienso que volar solo tiene algo de melancólico, triste incluso, y tengo la sensación de haber pensado algo similar las veces que, hace ya años, cruzaba el Atlántico para ir o volver de Atlanta.
A miles de metros de altura, sobrevolando un mar de nubes debajo del que se adivina el perfil de la costa francesa, los cristales de hielo formados sobre la ventanilla brillan, y la nitidez del extremo del ala contrasta con la línea difuminada de un horizonte que separa el exterior en blancos y azules. Sin una sola alma aquí arriba con la que tenga una mínima cercanía, treinta y dos filas con seis asientos por fila, 192 personas, solo le queda a uno agarrarse al consuelo de la humanidad colectiva, esperando que tal asidero, que falla más a menudo de lo deseable, no sea necesario.
Mientras miro al infinito, a cientos de metros debajo de nosotros, de repente aparece otro aparato que cruza nuestra trayectoria en diagonal y en segundos se pierde por la cola, dejando tras de sí una estela blanca de conspiraciones. Quizá haya alguien volando solo allí dentro.
Una semana en Portugal
Esta semana pasada hemos estado —mi señora y un servidor— pasando unos días en Portugal. Cuando preguntábamos, daba la sensación de que todo el mundo había tenido la misma idea, porque dabas una patada y de debajo de una piedra aparecía un puñado de personas que había estado en Portugal hacía cuatro días, con múltiples recomendaciones que, he de admitir, ignoramos, olvidamos o pasamos por alto, todo ello sin ninguna mala intención. Ahora nosotros formamos parte de los que están debajo de la piedra, aunque tengamos menos recomendaciones que el turista ocasional medio.
Teníamos muchos planes. Bueno, no muchos. En realidad el viaje estaba tan planeado como suelen estarlo nuestros viajes: poco, muy poco. Comenzar por Oporto, vía aérea desde Madrid con aerolinea de bajo coste, léase Ryanair, y desde la ciudad del tan famoso como empalagoso vino acercarnos a Braga, Coímbra y Guimarães, en tren, coche de alquiler o ya veremos cómo. Esto último no estaba planeado, solo esbozado. Después el viaje evolucionaba hacia el sur, ya imaginan: Lisboa, y de allí vuelta a Madrid. La escasa planificación se limitaba a los apartamentos de Oporto y Lisboa, y los viajes de ida y regreso, todo ello pagado de antemano. El resto era improvisado.
El mismo día que llegamos, mientras comíamos, nos enteramos de que en Coímbra había un brote de legionella que afectaba ya a cincuenta personas. Que en realidad en una ciudad de más de cien mil personas, dato de la Wikipedia, viene a ser insignificante, y más si no entra en tus planes dar un paseo por los alrededores del foco de la infección, pero nos sirvió para tachar una visita del mapa. Luego nos dimos cuenta, fíjense en nuestro grado de anticipación, de que Coímbra y Braga están en extremos opuestos si ponemos a Oporto en el centro. Adivinan bien: al final no fuimos ni a Braga ni a Guimarães ni a Coímbra, y si no hubiésemos tenido el apartamento —y el viaje de vuelta con salida desde Lisboa— ya pagado, no me apostaría nada con ustedes a que no nos habríamos quedado en Oporto. Yo lo habría hecho.
Parece existir en el grupo de personas que han visitado Portugal cierto debate en torno a qué ciudad es más interesante, más bonita, más mejor: Oporto o Lisboa. Supongo que es porque en general, mucha gente, incluidos nosotros, no visita ninguna más. También supongo, que es algo que me gusta hacer mucho, que se trata de alguna suerte de rivalidad que se crea en los países entre las grandes urbes nacionales, como entre Madrid y Barcelona, en nuestro caso, al menos mientras Cataluña siga siendo española. Es algo miope ignorar que existen cientos de ciudades más pequeñas, que sin ser las grandes capitales pueden competir en belleza o gastronomía, pero los seres humanos somos así de idiotas. O miopes, si lo prefieren.
En mi caso, no tengo dudas: Oporto. No obstante, es un juicio muy viciado, y déjenme que me explique. Aterrizamos en Oporto un jueves a las 9:40h (hora local), y pasamos allí hasta las cuatro de la tarde del domingo, es decir, más de tres días y medio, que fue cuando partimos para la capital portuguesa. El tiempo no fue óptimo, pero nos respetó lo suficiente para movernos con cierta comodidad, hasta donde la memoria me alcanza, que nunca es mucho. A Lisboa llegamos, autobús mediante, el domingo a las 20:30h (hora local), y la abandonamos el miércoles a las tres. Dos días y medio. Si le añadimos que uno de ellos estuvo lloviendo torrencialmente, lo que nos queda es un día y medio, y parte de ese medio empleado en hacer las maletas e ir al aeropuerto. Así que no hay color. Si tengo que juzgar por lo que ví, Oporto me gustó más, porque Lisboa apenas se dejó ver.
Dicho esto, nos hemos prometido, y quizá esta vez lo cumplamos, volver. A diferencia de Budapest o La Habana, Portugal tiene la ventaja —para nosotros— de estar a un tiro de piedra de Madrid, y eso es decididamente un punto a favor. En contra suya juegan las miles de ciudades candidatas que surgirán cuando planeemos (léase con unas grandes comillas dibujadas con los dedos en el aire) el próximo viaje. Ya saben cómo funciona esto del turismo de consumo: visitas una ciudad unos pocos días, no ves casi nada, pero la tachas del mapa como tachas las patatas de la lista de la compra. Turismo de coleccionista, que al fin y al cabo es como se vive hoy en día: coleccionando. A veces a propósito: parejas de cama o ciudades, a veces a disgusto: trabajos precarios.
No les voy a contar el viaje, porque les aburriría a ustedes, me aburriría yo, y me temo que no hicimos nada excepcional. Se lo puedo resumir, eso sí lo puedo hacer: caminamos, bebimos, comimos, hicimos algunas fotos, salimos de fiesta y vimos algunos monumentos de los imprescindibles, mientras otros se quedaban sin ver, por falta de ganas, por falta de tiempo, por falta de previsión, por falta de conocimiento. No somos grandes aficionados al turismo cultural, en cualquier caso. No les voy a decir que vista una catedral, vistas todas, pero en fin, ya saben a qué me refiero.
Lo único destacable, para acabar el viaje y esta entrada, fue la vuelta, vía aerolinea de bajo coste, léase easyJet en este caso. Al estilo más puramente Lauriano, si quieren llamarlo así, acabamos saliendo del metro corriendo con las maletas, subiendo las escaleras mecánicas corriendo con las maletas, buscando por el aeropuerto corriendo con las maletas, cogiendo el shuttle a la Terminal 2 en modo pánico corriendo con las maletas y facturando esas mismas maletas tres minutos antes de que la amable (no es ironía) trabajadora que nos atendió cerrara el mostrador de facturación, todo ello gracias a una línea de metro más confusa de lo deseable, una máquina expendedora de billetes poco colaboradora, un visita relámpago al (exterior del) Panteón Nacional de Lisboa y, sobre todo, una confianza ciega en nuestras capacidades para viajar en el tiempo y desplazarnos a velocidades irreales. Ya saben, la planificación lo es todo y nosotros tenemos poco de eso, aunque lo llevamos bien.
Poco después estábamos embarcando y cincuenta minutos después, aterrizábamos en la terminal T1 madrileña del Aeropuerto Adolfo Suarez Madrid—Barajas. Una hora más tarde, tirados en el sofá, comiendo pipas mientras, si de nuevo la memoria no me falla, veíamos el último capítulo de la tercera temporada de Narcos. Y hoy, aproximadamente cuatro días más tarde, estoy yo aquí contándoles esto. Les juro que no lo había planeado.
(Paradójicamente, la imagen es de Lisboa)
Hablar o escribir sin concierto ni propósito fijo y determinado
Hace mucho tiempo que no me dejo caer por aquí a divagar —y permítanme decirles antes de comenzar lo mucho que adoro esa expresión: dejarse caer, como si yo fuese un estresado ejecutivo que tiene la gentileza y el detalle de dedicarles unas palabras—. Sospecho que puede ser en parte, pero solo en parte, porque le haya cogido un poco de manía a esta silla y a esta mesa a las que he estado encadenado durante tantas horas, como si las asociase a algún tipo de terrible tortura que en realidad nunca fue. Pues escribe en algún otro lado, dirán ustedes. Bueno, lo he intentado —sin demasiada voluntad, a quién quiero engañar— pero tampoco crean que he tenido éxito. Resumiendo, que no me ha quedado otra que resignarme a volver a sentarme frente a este patio interior en el que, a pesar del interés que parece tener Samy desde que se levanta, nunca pasa nada más que, de vez en cuando, alguna mujer se asoma a tender o recoger la ropa, o una bandada de pájaros formando una uve cruza el cielo y el cristal de la mesa en la que escribo.
También he de confesar, para qué negarlo, que no está siendo una época especialmente fértil para la divagación, o quizá sería más apropiado decir para la disciplina. Tengo varios textos a medio acabar: un par de descartes de la novela que nunca acabé de pulir del todo, un pequeño relato sobre un salto en un lugar de Londres —sé lo raro que suena eso—, un breve relato de autoficción impregnado de odio trasladado incólume desde mi infancia hasta estos días y por último, la narración del «qué fue de» la buena de Clóe Le Brun, a la que, después de haberles contado la vida y milagros de Didier Faure-Baud y Felix Moreau, dejé en la estacada. Me cuesta creer que ese olvido tenga algo que ver con su género, pero cualquier hijo de vecino sabe que existen procesos mentales que escapan a nuestro control, así que podría ser. Para compensar, le tengo preparada una vida más fructífera que la de sus dos malogrados compañeros de reparto. Denme tiempo, voluntad y disciplina.
En su lugar, ya ven lo que les he ofrecido. Un texto de Roberto Bolaño, sublime, eso sí, y muy útil para poner en perspectiva las ambiciones literarias que albergo, pero ajeno al fin y al cabo, y un vistazo relámpago al estado de la novela. Nada más, desde principios de marzo. No es como para echar cohetes, lo reconozco.
Al menos —ese al menos es para mí, no para ustedes— estoy leyendo bastante, hasta el punto de haber creado una —estúpida— página para llevar un registro de lecturas, y es que hace años que no disfrutaba de una época tan prolífica como lector. Ya saben que he dejado de reseñar textos ajenos —aclaración innecesaria porque reseñar los textos propios no deja de ser un ejercicio de vanidad bastante estéril—, pero les recomiendo La mujer helada, de Annie Ernaux. También he retomado algo de mi intermitente actividad en redes sociales y consumo —¿o debería decir engullo?— series de ficción a una velocidad que entra de lleno en la idiotez.
Tampoco debería obviar que he comenzado a pensar en la siguiente novela. No será lo que tenía pensado en un principio, y que no obstante es una idea que guardo como oro en paño —toma cliché de tres al cuarto—, ya que su escritura requeriría un esfuerzo que no soy capaz de asumir ahora mismo, sino que tengo en mente algo más sencillo de ejecutar. Una historia con menos personajes y ubicaciones, un conflicto tan evidente como la perversión de la socialdemocracia y tanta oscuridad como me sea posible inyectarle.
Para el final he dejado la parte más interesante, si es que en este contexto podemos decir tal cosa: interesante. No por nada la RAE dice de divagar en su tercera acepción que es «Hablar o escribir sin concierto ni propósito fijo y determinado». A lo que me refiero es, por supuesto, la novela. Qué otra cosa si no. Ah, en eso sí he tenido noticias, tan frescas como si las acabara de coger del lineal de yogures del Carrefour, en el que estaremos de acuerdo que hace siempre un frío de narices. Sin embargo, por eso mismo voy a esperar un poco a que tales noticias se posen en los adoquines de mi mente para contárselas. No se trata de que crea que hacerlo las malogrará, qué va; no soy ese tipo de persona. Es tan simple como decir que prefiero esperar a que esté todo atado; no tardaré mucho, créanme. Lo único que les puedo decir es que, si todo va como debe ir, les voy a pedir dinero y a cambio les daré un libro. Y hasta aquí puedo leer. O escribir, si lo prefieren.
He de admitirlo. Había olvidado lo mucho que disfruto divagando, o escribiendo, quién sabe dónde está la diferencia.
Buen fin de semana.
Sofía
Odio los gatos. Casi siempre.
Cantabria
Debajo, una pequeña selección de nuestro fugaz paso por tierras cántabras este verano. Había más, pero no es cuestión de abusar.
Batalla literaria
Esta noche me ha pasado una cosa un poco rara. Bueno, un poco no, muy rara. Pero empecemos por el principio.
Hace unos días, leía que el espacio MINI Hub estaba organizando con la revista Eñe algo denominado batallas literarias. El funcionamiento es el siguiente: a partir de todos los convocantes, el jurado del concurso hace una selección de ocho escritores, que se enfrentan en parejas. Cada uno de los escritores debe escribir un minirelato a partir de una imagen en un máximo de cinco minutos. Los mejores cuatro pasan a semifinales, y así hasta que queda uno. Todo con apoyo del público y bastante interactivo.
La cuestión es que durante estos días pasados estuve pensando en presentarme, pero a causa del exceso de estrés, el trabajo de revisión que me queda pendiente de la novela (y del que prefiero no distraerme) y el poco tiempo que tenía para prepararme, acabé por descartar la idea.
Al parecer, sigue en mi cabeza, porque esta noche he soñado con eso, aunque en mi sueño había varios cambios relevantes. El esquema principal del concurso se mantenía, sin embargo el público asistente no era lo que diríamos gente recomendable, y el ambiente del local tenía cierto aire decadente y sórdido. Otra diferencia es que el elemento de inspiración no era una fotografía, sino el contenido de una carpeta (de color verde botella), que era diferente para cada persona. Aunque la persona que hacía de coordinador para mí me daba a escoger una, me alertaba de que una vez la abriese no podría escoger la otra. Que en el sueño haya llegado a este nivel de detalle en la mecánica de funcionamiento me ha parecido de por sí bastante extraordinario.
Hasta aquí, a pesar de lo vívido del sueño y los detalles que mi cabeza ha ido introduciendo, era todo bastante normal. Lo realmente excepcional ha venido cuando (en el sueño) me he sentado a escribir, tras subir unas escaleras de madera vagamente parecidas a las de los salones de las películas de Western y entrar en una pequeña habitación. Después de unos instantes de ansiedad, en los que recuerdo que tenía la sensación de estar desperdiciando los escasos minutos que tenía, se me ha ocurrido un pequeño microrrelato en el que a través de dos niñas que se encuentran (una de Aleppo y otra de un país del primer mundo, que aunque no se mencionaba, sí recuerdo claramente que era uno europeo), se hace una crítica de las prioridades del mundo occidental.
Aunque el relato que se me ha ocurrido tiene algunos fallos y hace falta perfilar varios detalles, que en un sueño me haya pasado algo así es, cómo decirlo, muy extraño. Ah. Sí, el relato lo escribiré. Y no, no sé si tenía algo que ver con el contenido de la carpeta, porque no recuerdo haberla abierto.
Budapest
Estuvimos una semana en Budapest este verano. Cuando volvimos, pensé en escribir una entrada con todo lo que habíamos visto allí, pero la verdad es que como suele suceder, el tiempo pasa y las ganas se diluyen. Sin embargo, ahí van varias notas breves.
La primera es que el transporte público funciona perfectamente, a pesar de las quejas que habíamos leído. Sacamos bonos de 4 días y no tuvimos absolutamente ningún problema; incluso están incluidas las líneas que van por el Danubio (días laborables).
La segunda es que hay que ir a los ruin pubs, sí o sí. De los que vimos, el mejor el Szimpla Kert, pero hay muchos más; del Corvin hablaban muy bien pero estaba desierto, y el día que fuimos el Instant parecía una fiesta Erasmus (y ya estamos un poco mayores para eso).
Mi tercera recomendación es visitar el cementerio, aunque esto es personal (por algo hay tantas fotos). Si tengo que ir morir en Budapest para que me pongan una estatua de un ángel encima, iré allí a morir. Si me meten en un nicho, juro que me levanto.
La cuarta es que no hay que preocuparse demasiado por el tema euro; es preferible pagar con florines húngaros, pero hay muchas casas de cambio así que con llevar algunos euros es suficiente; las tarjetas además las aceptan en prácticamente todas partes. En este punto, hay que prestar atención: muchas casas de cambio muestran claramente a cuánto está el cambio (es decir, la relación florín húngaro-euro), pero la comisión adicional que ellos se llevan suele estar un poco menos a la vista y va por tramos. Dedicarle cinco minutos a hacer un par de cálculos con el cambio oficial y la comisión es rentable.
Y la quinta es que es una ciudad para ver. Muy Erasmus, muy turística, eso sí, pero una mezcla muy interesante de decadencia ¿soviética? y... ¿progreso occidental? Hay mucho que ver, y nos hemos dejado más de una cosa en el tintero (no nos gusta ir con prisas y salir de fiesta tiene sus inconvenientes), así que seguro que volveremos.
(Se han quedado muchas fotos fuera. Si alguien quiere alguna, que me la pida a manuel@benetnavarro.es; he tenido que bajarles el tamaño y la calidad para que pudieran cargarse en un tiempo razonable).
Actualización
Hace tiempo que no paso por aquí. Utilizo esa frase cada vez que hace un tiempo que no paso por aquí, lo que me parece bastante coherente.
Vayamos por orden. No hay mucha miga, no vayan a pensar.
La novela. La novela está acabada, pero no está acabada. Es decir, se mantiene igual que la última vez. Véase la entrada de debajo. Eso tiene dos interpretaciones. No ha ido hacia delante, pero tampoco hacia atrás. No es un gran consuelo, porque no espero que se "desescriba". En fin. Corría el 27 de abril de 2016 y dije que me había tomado un pequeño descanso. Estamos a 3 de junio y la pausa parece que se ha alargado y de momento no hay planes de retomarla. Eso significa que no llego tampoco a la convocatoria del premio Herralde de novela, pero será por premios. La pregunta entonces es: ¿cuándo voy a continuarla? La respuesta es sencilla: el día que me encuentre con ganas, previsiblemente después del verano. Ya veremos.
Aparte de eso, he comenzado a desvincular este blog y mis cuentas sociales de mi perfil profesional. O mejor dicho, de mi identidad, dado que es la única forma de hacerlo. La intención última es que si tecleas mi nombre en Google, no haya una relación directa y evidente con mi Instagram, Facebook o Twitter. Sí, los caminos de Google son inescrutables (y que mi foto está en todos mis perfiles, eso también es importante), pero es un comienzo.
Y no hay muchas más novedades. Los relatos siguen en línea, ahí arriba a la izquierda. Sigo con el Instagram, más activo de lo que esperaba. He dejado de correr; me duró dos días. O tres, no es una diferencia que sea relevante. Continúo con el mismo móvil, como es evidente, y aún no me he cargado la pantalla, aunque se me ha caído un par de veces. Me he cortado el pelo de nuevo, precisamente hoy. Es una extraña coincidencia. Y no hay más, eso es todo por ahora. Más adelante, más, probablemente.
Fin de la cita.
Bueno, sí tengo un nuevo proyecto, pero eso lo dejaremos para mediados de julio.
Puerto de Cotos
(19/02/2016)