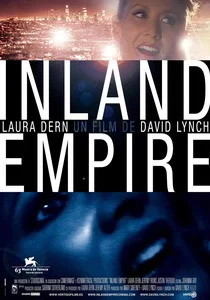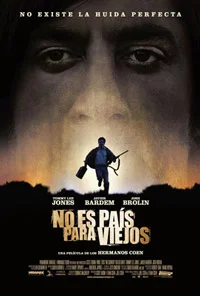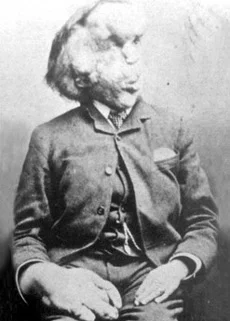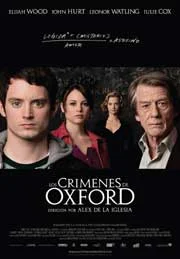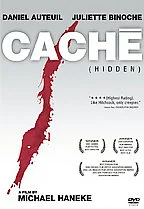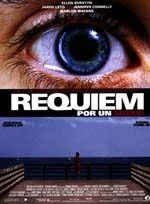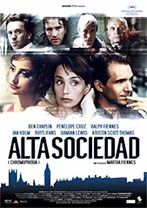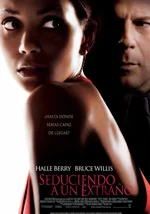Les cuatre cents coups - III
Hace unas semanas (más de las deseadas) les hablé de la película Los 400 golpes, de François Truffaut (1959), y en concreto de la escena del teatro, uno de cuyos fotogramas aparece sobre estas líneas. También les comenté que los tres chiquillos que aparecen en el plano son Cloé Le Brun, Felix Moreau y Didier Faure-Baud (tapado en parte por el rostro desenfocado de Alain Ferrec), cuyas historias se recogen en un documental rodado en 1989 con motivo del 40º aniversario de la cinta, titulado «Les 400 coups: regardez Truffaut».
Haciendo un poco de memoria a lo que vimos en la primera entrada, recordarán que uno de los elementos destacables de la escena del teatro en cuestión es que no hubo ninguna planificación previa. Esta fue organizada por Truffaut y su mujer Madeleine a espaldas del productor, de modo que no hubo segundas tomas y las expresiones de los niños, que desconocían por completo que estaban siendo grabados, reflejan las emociones que la obra de teatro les provocaba sin que hubiera ningún tipo de manipulación o dirección. En la segunda entrada hicimos un repaso relámpago a las malogradas vidas de Felix y Didier, y para esta última entrada quise dejar a Cloé, con la que la vida fue algo más benévola.
Cloé Le Brun, que como es evidente en el fotograma es la única chica de los tres, entró a los diecinueve años en el prestigioso instituto de arte dramático Le Cours Florent para estudiar arte e interpretación. Aunque en condiciones normales su más que modesta familia jamás habría podido pagar lo que costaba la matrícula, tras la película de Truffaut la chiquilla participó en una veintena de filmes con papeles que aunque pequeños, generaban un dinero que sus padres ahorraban en una cuenta corriente de la que jamás tocaron un franco. A pesar de que aun así, los ahorros apenas daban para pagar los dos primeros cursos, el talento y el esfuerzo de la chica hicieron que no tardase en destacar, y ni siquiera fue necesario que pagara la matrícula del segundo, gracias a la beca que ganó y que renovó con facilidad el resto de años hasta acabar los estudios.
En una coincidencia que puede considerarse casi cósmica, durante el tercer curso conoció a Sophie, la hija menor de Truffat, con la que Cloé inició una relación sentimental que se prolongaría durante casi tres décadas, hasta finales de 2001, momento en el que da un giro radical a su vida y decide abandonarlo todo y emigrar a Mauritania, para incorporarse como voluntaria a una ONG que luchaba por erradicar la ablación del clítoris en los países centroafricanos. Pasará el resto de su vida en África, prácticamente en el anonimato, y el 12 de febrero de 2012 fallece a la edad de 60 años a causa de una infección de malaria. Desde el día que la abandonó, no volvió a pisar Francia.
Aunque durante su vida como intérprete Le Brun siempre mostró una clara preferencia por el teatro, que encontraba más cercana a la libertad y experiencia interpretativa, según afirmó en una entrevista realizada en 1995, sí intervino en un puñado de películas independientes, en su mayoría francesas, siempre en papeles secundarios en los que, sin embargo, su actuación no pasó desapercibida. Dotada de un talento excepcional y una belleza poco común debido a los orígenes argelinos de su madre, varios directores de primera fila le ofrecieron durante los primeros años de su carrera más de una docena de papeles como protagonista, que ella siempre rechazó, alegando que deseaba permanecer alejada de los focos. Uno de los más insistentes fue Jean-Luc Godard, con quien tenía afinidad política, y de quien se dice que se obsesionó tanto con ella que llegó a ofrecerle una hoja en blanco firmada, completamente en blanco, para que ella pusiera las clausulas y el salario que deseara. Como respuesta, ella le devolvió el contrato firmado con una única frase: «Non merci».
Sin embargo, el ámbito donde Cloé realmente destacó y muy a su pesar no logró pasar desapercibida fue la militancia social, y específicamente la feminista, cuya lucha e implicación fue la que le llevó a África y en última instancia le condujo a la muerte. Aunque las protestas de Mayo del 68 le pillaron con solo dieciséis años, a través de ellas entró en contacto con los movimientos de izquierdas más radicalizados y el pensamiento maoísta que se abría paso, frente al comunismo soviético más tradicional. Un par de años más tarde, se afilió al Partido Comunista Francés, con el que años más tarde mantendría una tensa relación al acusarlo públicamente de machismo en una columna publicada en el diario Libération, en la que criticaba no solo la ausencia de mujeres en los órganos principales de decisión, sino también el enfoque heteropatriarcal de sus protestas y reivindicaciones.
No sin cierto desdén público, Cloé no tardaría mucho en abandonar los movimientos tradicionales de izquierdas, incluida su afiliación al PCF, a los que tildaba de conservadores por su desprecio de la mujer como actor político relevante. A partir de ese momento, se centraría en el activismo feminista, y durante las décadas de los ochenta y noventa, ella y Sophie fundaron tres revistas, una de las cuales hoy en día todavía se sigue publicando («Oui, moi, femme») y crearon una docena de asociaciones feministas, además de organizar y liderar más de un centenar de protestas, no siempre de carácter pacífico, en las que tuvieron que enfrentarse tanto a la derecha como a la izquierda. De hecho, se sospecha que varios de los atentados contra sedes de organizaciones feministas que sufrieron fueron llevados a cabo por miembros de la CGT, aunque tal extremo nunca ha podido ser demostrado.
Primero como miembro activo de la segunda ola francesa, y posteriormente como una de las principales representantes francófonas de la tercera ola, junto a Marguerite Billard, Charlotte Renan, Zoe Farmechon y la propia Sophie Truffaut, entre otras, a Cloé Le Brun se la reconoce como uno de los principales exponentes del feminismo francés de final del segundo milenio. Aunque mantuvo una prolongada relación epistolar con Simone de Beauvoir, que al parecer fue la que le convenció de publicar la polémica columna en el Libération (pese a la oposición reiterada de Sartre), de esta solo se conservan media docena de cartas.
Una de las principales incógnitas a día de hoy es por qué Sophie Truffaut no la acompañó en su viaje a África, y se ha especulado mucho al respecto, pero lo que parece más probable, y que encaja con su compromiso con el activismo feminista, es que fuese la propia Cloé la que la disuadiera de hacerlo, conocedora del enorme trabajo que todavía quedaba por hacer en tierras francesas.
La misma fuerza que muchos años atrás las había llevado a coincidir en el instituto Le Cours Florent hizo pocas horas tras la muerte de Cloé, Sophie falleciese de un ataque al corazón, sin que la noticia hubiera llegado todavía a Francia. Ambas se encuentran enterradas en el cementerio local de Tambacounda.
★ ★ ★
Ya se imaginan que cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia.