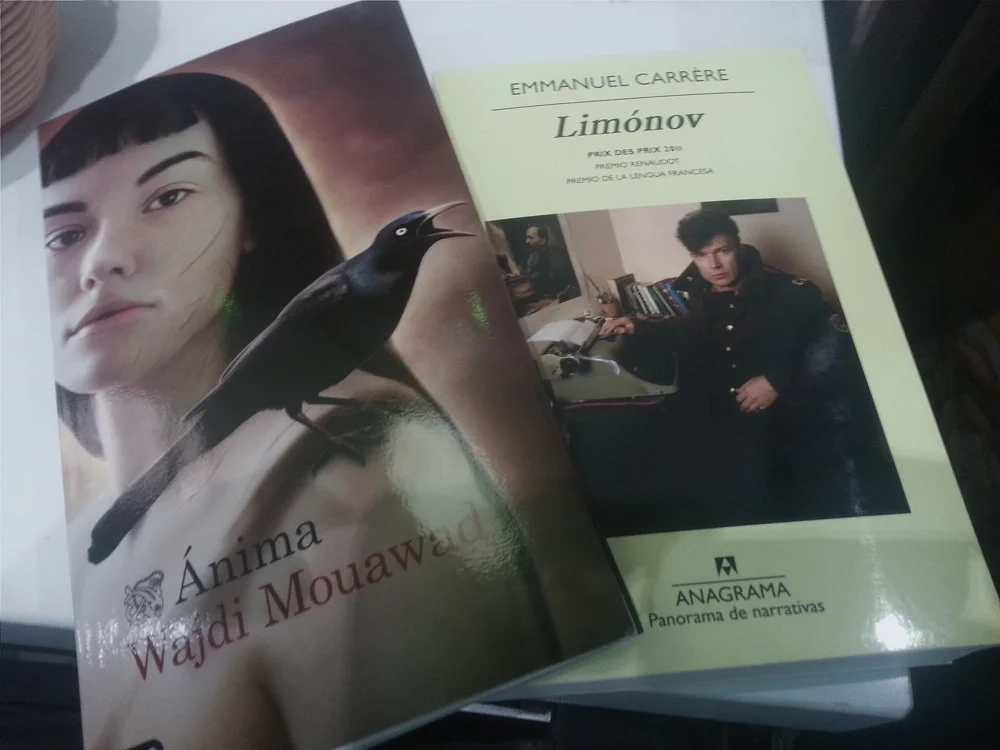Finales
Fue culpa de aquel proyecto. No había pasado ni una semana cuando comenzó a llegar a casa pasadas las diez de la noche, y a partir de ese momento, el poco tiempo de vida que le quedaba —los días que no tenía que encender el portátil y seguir trabajando— lo empleaba en hacerse la cena y tirarse frente a la pantalla de televisión hasta que llegaba la hora de acostarse. Así empezó todo, una noche cualquiera en la que se encontró demasiado cansado para cogerlo entre sus manos, abrirlo, hacer un repaso mental al último pasaje y continuar con la siguiente frase.
Ni siquiera era un libro denso o aburrido. Entretenido en general, sin dedicarle apenas tiempo había llegado a la mitad, y en los mejores momentos incluso le había llegado a atrapar. Si hubiese querido, podido o tenido fuerzas, antes de dormir podría haber leído una docena de páginas, media docena, un par de páginas, lo suficiente para no abandonarlo. Pero no quiso, no pudo o no encontró las fuerzas, y sin prestarle atención, aquella primera noche cualquiera su mano sobrevoló la portada de aquel librito, alcanzó el interruptor de la lámpara de la mesilla y se hizo la oscuridad.
Ese mismo gesto se repitió cada noche y un tiempo después, como si el olvido le hubiera conferido la propiedad de atravesar los sólidos, el libro se deslizó al cajón y permaneció junto a los calcetines hasta que acabó volviendo a su anterior ubicación en la combada balda de la estantería del comedor, junto a varias docenas de ejemplares y sin el marcapáginas, extraviado en algún lugar del camino. Para cuando el proyecto acabó, aquella novelilla ligera había sido relegada al olvido, y por pereza o porque la tenía asociada a aquella nefasta temporada, cuando reanudó el hábito y buscó algo que leer, la pasó por alto sin ningún remordimiento; sabía que estaba ahí, pero sus ojos ni siquiera se detuvieron en el título impreso en el lomo. Hasta aquel día, jamás había dejado a medias ningún libro; ese fue el primero, ese fue el comienzo del fin.
Liberada del remordimiento, su mente actuó como si hubiese estado esperando para resarcirse de los cientos de páginas leídas a la fuerza, de espesos pasajes y frases eternas, de argumentos insípidos y personajes planos. Durante meses, su nivel de tolerancia se fue reduciendo, y llegó un momento en el que una veintena de páginas le bastaban para cerrar el libro y pasar al siguiente, cuya lectura seguiría el mismo patrón.
Lo siguiente fueron las series. A menudo no pasaba del capítulo piloto, un par a lo sumo, y pronto el catálogo y las opciones se agotaron y tuvo que buscar otros entretenimientos. Cuando el síndrome alcanzó las películas ya era tarde para buscar una cura; que requirieran mucha menos dedicación que los libros o las series no sirvió de nada. No era necesario que surgiese en su cabeza otra cosa que hacer, que el argumento le pareciese aburrido o las interpretaciones fueran malas; esos eran criterios racionales, y él había abandonado ese terreno hacía tiempo. Saber que tenía el poder de terminar las cosas cuando lo deseara y que ello no tenía consecuencias era suficiente justificación para hacerlo, y eso le provocaba más placer que experimentar lo que pudiera venir después.
Lo que vino después es fácil de adivinar. De una manera cruel e insensible, aunque rápida y casi quirúrgica, dio carpetazo a una relación de pareja que hasta entonces no había mostrado un ápice de debilidad, prefiero no ver cómo termina esto, y finiquitó todas sus relaciones de amistad, fértiles hasta entonces, con un puñado de palabras poco amables y sin ninguna consideración, lo que provocó un sentimiento de incomprensión generalizado en su entorno. No fue más delicado al cortar de cuajo los lazos familiares, a pesar de las lágrimas que su madre derramó al escucharle decir que no quería saber nada más de ellos. Horas más tarde, sentado en el frío suelo del baño y mientras veía cómo su sangre formaba un charco sobre las baldosas blancas, terminó lo único que le quedaba por terminar.