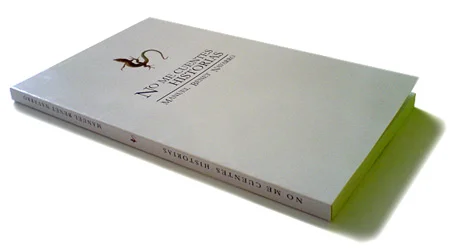(Esto es un pequeño desarrollo de la historia Amiranebo que escribí en este blog hace ya casi año y medio. El texto de hoy lo tenía por ahí perdido, y he pensado en recuperarlo para ustedes, aunque cuenta básicamente lo mismo de manera más detallada. Por lo demás, imagino que hasta la semana que viene no habrá nada más por aquí. Pasen buen fin de semana, ante todo.)
Un teléfono cualquiera en una mesita cualquiera de una habitación cualquiera de un hotel cualquiera de una ciudad cualquiera. Un jodido teléfono, riéndose por tercera vez en diez minutos, aunque para el que intenta desaparecer debajo de unas sábanas no son tres sino un millón de veces. Viviendo debajo de unos párpados cerrados se tiene la seguridad de que tus cuentas son correctas y si no es un millón quizá sean dos o quizá el doble o el triple o quien sabe cuanto más. Pero no son tres veces. Una, dos y tres. No. Él no ríe; más bien al contrario, aquella risa estridente y mecánica que proviene de algún lugar sobre la mesita de noche le está echando a perder cualquier posibilidad de levantarse de buen humor. Suena como un niño que exige su dosis de atención y que no parará hasta conseguirla. Odio los niños. Un sonido molesto, monótono, excesivamente agudo y una recepcionista lo suficientemente estúpida para no entender una sencilla frase: "No me molesten". Cualquier idiota entiende eso, pero no ella; nada de qué sorprenderse. Te interrogas por las diferentes interpretaciones de la frase "No me molesten" pero el dolor entra por tus tímpanos y se mete en tu cabeza y así dios así es imposible pensar nada y quieres dormir o a menos que te permitan seguir intentándolo. Se ríe de ti, ella también. Joder. Esta almohada no amortigua nada. Nada en absoluto. Ya lo he decidido, córtenme la cabeza y dénsela a los cerdos, pero que alguien pare eso. Tirado sobre la cama, con una pequeña mancha de saliva justo debajo de tu boca, te debates entre la vida y la muerte, y la decisión es unánime. Eres consciente de que cualquier movimiento que pretenda atajar este terrible sufrimiento que se introduce por tus oídos conlleva un esfuerzo sobrehumano que no servirá de nada. Consciente de que un universo infinito y por tanto insalvable en el que el sonido sí se transmite te separa del maldito aparato, y de que no hay nada en el mundo que puedas hacer para ahogar sus gritos. Se ríe de ti. Todo está demasiado lejos, todo cuesta demasiado. Aún así lo intentas y una mano que parece pesar una tonelada se arrastra penosamente sobre el colchón, tanteando sin éxito en busca del culpable de todo aquello. Babeas las sábanas, pero las consideraciones higiénicas están fuera de lugar ahora. Malditos aparatos, con esa estúpida urgencia suya; malditos. Los odio. Desaparece. Cállate. Deberías haberlo desconectado cuando llegaste aquí. No necesito nada no quiero nada déjenme en paz olvídense de mi existencia. No estoy aquí no existo no estamos. Déjenme dormir, joder, déjenme dormir y no me molesten.
Y de repente, silencio. Y aunque efectivamente el ruido se detiene, vuelve a atacar de nuevo pasados unos minutos. Insistente hasta la victoria final. Finalmente, vencido por un teléfono sin piedad, un cuerpo pesado como un camión sale de entre las sombras y se somete a la llamada de las ondas, con tal de acabar con aquello. Estúpida mujer. Estúpida estúpida.
- Mmmmhhh… Sí. ¿Qué quiere? -un apropiado tono inquisitivo y maleducado que sin duda merece. Silencio al otro lado, una leve respiración y un momento de indecisión.
- ¿Tyler? -un hombre, no una mujer. Una voz grave y clara, y una palabra. Una pregunta. Sí, Tyler. Respira, no te ahogues.
- ¿Quién es? -otra larga pausa- ¿Sí? ¿Hola?
- Hola, Tyler. Escúchame bien. -la voz habla lentamente, tomándose su tiempo en cada sílaba; vocaliza despacio, con cuidado. Casi puedo imaginar los labios, la lengua y los dientes formando los sonidos justo antes de que abandonen su boca-. Tus días de cadáver andante llegan a su fin, es hora de acabar con esto. Despídete de tu familia, chico. -un pitido intermitente al otro lado, ciento veinte pulsaciones por minuto y muchas preguntas sin contestar.
Menuda novedad. Busca la cajetilla de tabaco que hay al lado del teléfono y piensa que debería desconectarlo o luego se arrepentirá, pero eso ahora no tiene importancia. Se lleva un cigarrillo a la boca y se acuesta sobre la cama, sonriendo ante la ironía de la situación mientras observa el humo que sale de sus pulmones subir hacia el techo (¿pedí una habitación de fumador?) y llenar la estancia. Casi debería celebrarlo, porque después de sobrevivir durante cuatro imposibles años al cáncer, que La Muerte vaya a tomarse la molestia de venir personalmente a por ti es, desde luego, por todos los problemas causados, un bonito detalle. Un precioso detalle. Le da una profunda calada y se da cuenta de que en realidad, lo está celebrando. Menuda novedad, se repite. Qué es una amenaza de muerte más, cuando recibes una cada mañana al levantarte, una con cada segundo que pasa. Qué más da una más una menos. Una atractiva variación en las formas y en el mensajero; aparte de eso, nada especial. Tampoco es que tenga interés en acelerar el proceso; pero no se siente impresionado porque el cigarro que se consume entre sus labios es probablemente para él más mortal que cualquier voz al otro lado de una línea telefónica.
Y sin embargo, si llevas esos mismos cuatro años evitando el contacto humano, huyendo de todo, inventándote nombres aquí y allí, persiguiendo el silencio, escuchar tu verdadero nombre por teléfono de voz de un desconocido, un nombre que de no utilizar casi habías olvidado, es como ver un fantasma. Pero uno muy real, uno que no te atreves a negar si aún confías en tus sentidos, y aunque deseas hacerlo, no hay razones para ello. Tyler, ninguna duda. Sí, Tyler, y sí, llevas ya mucho tiempo de prestado sobre este mundo. Demasiado tiempo. Demasiado real. Demasiado cerca. Demasiados demasiado. Pero todo lo demás, todo lo demás no. Eso no tiene ningún sentido, pero desde luego, si hay otra cosa clara en todo esto, es que ese tipo no parecía estar bromeando.
En la habitación de al lado, un hombre utiliza un teléfono cualquiera en una mesita cualquiera de una habitación cualquiera de un hotel cualquiera de una ciudad cualquiera. De una ciudad cualquiera no. De Amiranebo.