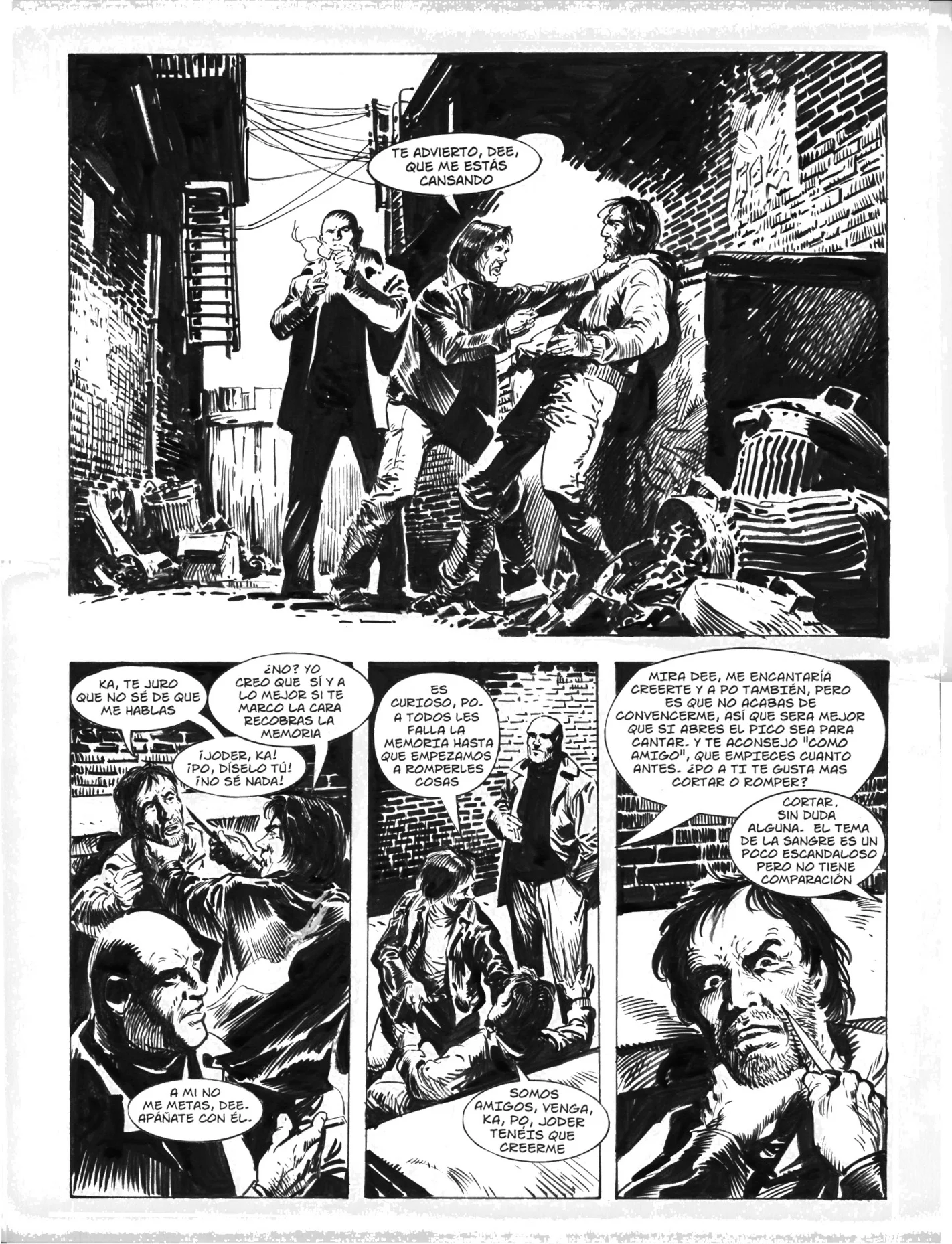Una mañana en el metro
Es hora punta aquí y en cualquier estación de metro del planeta. Las ocho y cuarto. Apenas pueden entrar en el vagón y parece que las puertas vayan a aplastar a alguien al cerrarse, pero no es así, porque todo el mundo sigue ileso cuando el tren arranca de nuevo. Faltan nueve paradas hasta su destino, comprimidos, asfixiados, tragando el dióxido de carbono de todas esas personas pegadas unas a otras en una superficie de veintidós metros de largo por tres metros de ancho, algunas de las cuales es evidente que hace días que no se duchan mientras otras abusan de la colonia para enmascarar esa falta de higiene. Detrás de él hay un universitario. Quítate la puta mochila de la espalda, gilipollas, está tentado a decir, pero se contiene. El ruido que logra escapar de los auriculares de su vecino hace crecer la ansiedad en Carpo. Si no fuese tan civilizado, le haría tragar esos jodidos cascos junto con el cable y el móvil al que van unidos. Está seguro de que si se lo comenta a Mapache, este lo hará. Le ha visto hacer cosas similares por razones más banales.
Mejor no. Son solo nueve paradas. Pasarán pronto. Puedes aguantar.
Empieza a sudar. Mapache le mira y casi en un susurro, dice:
—Eh, ¿te encuentras bien?
El aliento le huele a tabaco y cerveza. Carpo asiente con la cabeza aunque la expresión de su cara diga otra cosa.
—Yo diría que no. Lo que necesitas es un poco de aire.
—Ahora no, Mapache. Ahora no.
—Me temo que vamos a tener que coger el siguiente.
—Venga, estate quieto. Tengamos una mañana tranquila.
—Ya verás —dice Mapache sonriendo. Nunca sabe si eso es buena o mala señal, aunque tiende a ser más lo segundo que lo primero.
Un hombre medio calvo y bajito pegado a ellos, con una americana que le viene grande, barba de pocos días y cara de alelado, les mira de reojo. Mapache le devuelve la mirada.
—¿Qué cojones estás mirando? Métete en tus putos asuntos, enano de mierda.
El hombrecillo baja la cabeza y vuelve a sus pensamientos, si es que los tiene.
—Tranquilo, Mapache, tranquilo —dice Carpo entre dientes.
El vagón se inclina suavemente al coger una curva peraltada y el altavoz del tren anuncia la siguiente estación.
—Allá vamos. Va a ser divertido.
Justo en el momento en el que la velocidad comienza a disminuir, Mapache hincha el pecho todo lo que puede y de su garganta sale un grito como si se hubiese aplastado un dedo con un martillo. Pilla de sorpresa incluso a Carpo, que se aparta asustado. Igual que él, todas las personas que un instante antes se agolpaban junto a ellos en un espacio en el que parecía no caber un alfiler, de repente han encontrado huecos donde antes no los había. La estampida hacia atrás empuja a los pasajeros de pie encima de los que están sentados. Se encajan unos con otros como piezas de un puzzle humano, aterrorizados por la posibilidad nada descartable de que ese individuo que grita a pleno pulmón padezca algún tipo de trastorno mental, sea un terrorista, un asesino, un ser venido del Averno, y que pueda sacar un cuchillo, un arma o peor, una bomba de fabricación casera cuyas instrucciones ha sacado de Internet. En los extremos del vagón, el resto de viajeros levantan las cabezas intentando averiguar la causa del grito y el movimiento de masas. Como en una explosión, la onda expansiva se propaga más allá de la gente que les rodea y se expande. Como una gota de jabón en una balsa de aceite. Como ñus en estampida. Como una gota de café en un vaso de leche.
Carpo contempla el espectáculo, atónito. Mapache está llegando al límite y levanta las manos en el aire como haría un director de orquesta. Los pasajeros le observan curiosos y asustados; en los más valientes entre el público el temor inicial ha dado paso a la curiosidad, pero incluso así se mantienen a una distancia prudencial; otros se alejan a empujones sin dejar de mirar atrás y por último, están los que huyen a toda prisa del epicentro. Justo antes de parar en la estación, Mapache se detiene un segundo para coger aire por última vez y de su boca sale un chillido agudo. Carpo mira a su alrededor y por un momento piensa que alguien va a hacer algo, que alguna persona saldrá al frente para poner orden, cordura, sentido común. Casi desea que eso suceda.
Vamos, cobardes. Es solo un chaval gritando, solo un crío, miradlo, ¿no pensáis hacer nada?
Como espera, nadie se adelanta, nadie toma el mando, nadie trata de evitar una posible catástrofe. Rojo como un Los pulmones y la garganta de Mapache abandonan su púlpito en el preciso momento que las puertas se abren, como si el conductor del tren y él estuviesen coordinados. Está rojo como un tomate.
—Vamos, Carpo, los de seguridad llegarán pronto —dice con una sonrisa infantil mientras recupera el aliento.
—Sí, un segundo.
Carpo da una zancada hasta el chico de los auriculares, que se echa atrás asustado y se protege la cara con el antebrazo.
—No te voy a pegar, tranquilo, chaval.
Acto seguido, agarra los voluminosos cascos de su cabeza, los arranca de un tirón y los lanza contra el suelo con todas sus fuerzas. Centenares de piezas de plástico salen disparadas en todas direcciones.
—Ten un poco de civismo, joder, que viajas con personas —dice Carpo al tiempo que le da al chico un par de palmadas en la mejilla.
Se alejan andando por el andén, mientras cientos de ojos los observan desde detrás de los gruesos cristales de los vagones. En las puertas más alejadas, los viajeros han salido fuera y les vigilan para asegurarse de que no regresan dentro. Los que esperaban al tren no entienden nada y al entrar miran alrededor con desconfianza. El hueco creado por Mapache no tardará en reducirse a la mínima expresión una vez reanudado el viaje, con sus apretones, sus olores, sus empujones y sus manos que tocan culos, a veces con intención y otras por accidente. Antes de que el convoy comience a moverse, Mapache se detiene, da una vuelta sobre sí mismo y acaba con una pausada reverencia con los brazos abiertos y las piernas cruzadas, mientras Carpo lo mira con curiosidad.
Puto chalado, piensa Carpo, aunque admite que ha sido divertido.
Tienen que esperar dos horas hasta que están seguros de que los de seguridad han dejado de deambular por el andén.
★ ★ ★
(Descarte muy prematuro de la novela).