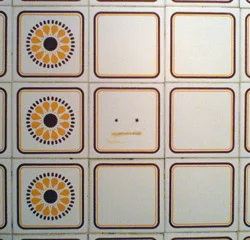Muchas historias de gángsters comienzan con una muerte. Con un asesinato, más concretamente, que por lo general da pie a una venganza, que a su vez da pie a otra, y esta a otra, y así ad infinitum, hasta que muere, como suele decirse, hasta el apuntador. Todo el mundo sabe que en el mundo del gángster la ley del Talión es parte del decálogo del buen mafioso, dejando aparte, obviamente, la afición que tiene este tipo de gente a matarse entre sí. Cuestión de genética, imagino. Sin ir más lejos, El Padrino comienza así: «Amerigo Bonasera estaba sentado en la Sala 3 de lo Criminal de la Corte de Nueva York. Esperaba justicia. Quería que los hombres que tan cruelmente habían herido a su hija, y que, además, habían tratado de deshonrarla, pagaran sus culpas». Obviamente, el juez de la Sala 3 de lo Criminal de la Corte de Nueva York no le da a Amerigo Bonasera lo que éste espera, y de ahí que tenga que recurrir a otros medios y a otras personas, como cualquier hijo de vecino haría. El resto lo conocen, y si no es así, seguro que se pueden hacer una idea. En ocasiones, no se trata de una simple muerte, sino de dos o tres, incluso algunas historias comienzan con asesinatos de decenas de personas, con montones de cadáveres, charcos de sangre, miembros amputados y sesos desparramados deslizándose lentamente hacia abajo por la pared; una verdadera orgía de color bermellón, exactamente igual que un matadero de cerdos, y discúlpenme la analogía. Aunque estos relatos no sólo continúan así, sino que a menudo, el primer cadáver no es sino un eslabón más de una larga cadena previa de ajustes de cuentas, que a menudo se remonta varias décadas atrás, porque otra cosa que un mafioso tiene es buena memoria: nunca olvida una cara, un desplante o un mal corte de pelo. Supongo que por algún sitio hay que empezar a contar.
Pero no se lleven a engaño. No es cierto que sea siempre la afrenta personal, si es que puede considerarse así, la causa de estos sangrientos malentendidos. A veces se trata simplemente de negocios, sin más ni más. Cuestión de pelas, de pasta, de guita. El carnicero necesita que se maten cerdos -discúlpenme otra vez- para seguir con su trabajo, y el mafioso necesita que se maten personas. Así de fácil. Un hombre tiene que hacer lo que tiene que hacer para proteger su negocio y su familia; nada por lo que alarmarse o poner el grito en el cielo. La cuestión es que nadie muere de manera natural en una historia donde campen mafiosos a sus anchas, y todo el mundo sabe eso. Porque si un individuo de esta calaña no campa a sus anchas, no es un mafioso. No sé lo que es, y probablemente él tampoco pero desde luego, no un mafioso; y nadie que no sepa quién es en ese mundo dura lo suficiente como para averiguarlo. Ni siquiera el propio gángster puede morir en la cama, de un infarto o en una residencia de ancianos. A todo lo más, puede morir ahogado por la espina de algún marisco exótico, aunque eso depende de la categoría del personaje en cuestión; no todo el mundo posee el privilegio de escoger su propia muerte.
Lo confieso, yo aún no sé si esta historia es una historia de gángsters, de amores y desamores, o es un drama televisivo de domingo por la tarde de madres de alquiler y padres arrepentidos, aunque bien es cierto que cualquiera de ellas es susceptible de llenarse de sombreros, pistolas, y teñirse de rojo en cualquier momento; es pronto aún para saber eso, aunque no voy a ocultar que algo intuyo y esta introducción debería dar alguna pista sobre ello. Y si yo no estoy seguro, imaginen ustedes. Ni puñetera idea, claro. Tengan paciencia, todo llega, tarde o temprano, siempre; nos dará tiempo a descubrirlo, cada cosa a su debido tiempo. Ya saben ustedes lo que se dice de las prisas. Tampoco me gustaría, no obstante, causar la impresión de que estoy familiarizado con ese tipo de ambientes o elementos; en absoluto, nada más lejos de la realidad. Quizá algo, una ínfima parte, pero de modo superficial, nada ni siquiera con lo que poder mantener una conversación.
Retomando el comienzo, si esta resulta ser después de todo una historia de gángsters, me excusarán que no la comience con extorsiones a punta de pistola o balas agujereando cráneos, como hemos quedado que sería lo normal en estos casos. Porque esta historia no comienza con una muerte, ni con dos ni con un centenar. Más bien al contrario, lo hace con un nacimiento: el mío.